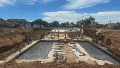Rosario tiene una manera propia de insinuarse: en un radio pequeño, casi íntimo, el aire del Paraná roza la piel y acomoda las escenas sin que uno lo note. La ciudad ofrece sus destellos así, con una naturalidad que desarma: un gesto al pasar, una presencia inesperada, un recuerdo que vuelve desde alguna esquina conocida.
El cronista camina y entiende que en esas apariciones mínimas —fantásticas en su discreción— se esconde la raíz más honda de la rosarinidad, esa revelación suave que surge cuando la ciudad decide, simplemente, suceder.
Un café en un conocido bar sobre el boulevard Oroño. Un dirigente santafesino, su interlocutora, el cronista. La charla, enredada en los tiempos de la política y sus volcanes, avanza como puede hasta que una pareja que desayunaba en una mesa cercana irrumpe con la simple coreografía de su salida. Celia Cuccittini saluda al cronista desde lejos, toma del brazo a su marido Jorge Messi y, enlazados, salen a la calle. Plácidamente rosarinos, caminan en busca de su auto.
—Los padres de Messi —exclama el santafesino, sorprendido por la naturalidad de la escena. Una pareja anónima disfrutando una mañana de viernes, un café a mitad del día, sin ceremonia alguna. En esa instantánea mínima, el cronista se detiene en el paso del tiempo: en las historias, los esfuerzos, en aquellas dos décadas desde el viaje a Cataluña, sostenido con sacrificio para perseguir el sueño profesional del supercrack. Andar por las calles de Rosario como si todo eso no hubiese pasado. O mejor: aun con todo eso a cuestas, poder hacerlo sin que nada incomode la ansiada invisibilidad.
A pocas horas y apenas unas cuadras de allí, una combi negra se detiene sobre la peatonal San Martín: baja Fito Páez. Autor de una obra que lo trasciende —inolvidable, fantástica— será homenajeado con el título de Doctor Honoris Causa por la gran institución académica de la ciudad: la Universidad Nacional de Rosario.
Sus fans, el rector Franco Bartolacci, los docentes y decanos, los de siempre en esa historia: Liliana Herrero, Jorge Llonch, Ale Rodenas, Patricia Dibert, el Indio, Gustavo, Pedro, Coqui, Iván, Fander, Fabi Gallardo. Todos flameando esas estrofas que alguna vez cantó el pibito que decía que la vida es una moneda. Hermosamente.
Hacía mucho calor en el ECU. La deuda pendiente encendía un fuego propio, ese que el verano prepara cuando hay mucho para decir y, sobre todo, sentir. La obra maestra de Páez trasciende incluso los baches de la historia: el tropiezo, los disensos, la descalificación o esas crueles herramientas que el desprecio despliega en sus trampas. Enorme doctor en belleza y compromiso, con salud y, sobre todo, autocrítica.
A solo cuatrocientos metros de allí, en el escenario del Teatro Broadway, Juan Manuel Almada abrió un generoso pasaje al túnel del tiempo. El productor musical propuso un regreso veloz a la adolescencia rosarina de los ’80: GIT reinterpretado por dos de sus músicos originales, Alfredo Toth y Pablo Guyot. Los bailes de Ger, los primeros pasos nocturnos en el Club Español, o más tarde Bucanero; las tardes de sábado en VIP, con el walkman clavado en la sien, descubriendo algo que no se sabía bien qué era, pero igual llenaba de ansiedad. La rosarinidad, esa revelación suave que surge cuando la ciudad decide, simplemente, suceder Los jóvenes de ayer —canosos, panzones, con arrugas como cicatrices narradas en la piel— bailoteaban entre los asientos con la misma torpeza feliz de aquellos bailes adolescentes. Ese mismo día, el creativo, músico y ahora comunicador multiplataforma Bebe Gindre le pidió al cronista un texto para el famoso calendario Moscatto: fotos de la ciudad estampadas en los meses que vendrán. Resumir su espíritu en palabras prestadas a ese “Tiempo y lugar” que tan bien describe Jorge Fandermole en su último gran trabajo. “Pasó otra vez: luz, cámara, acción. Y Rosario que aparece como una luz que se posa sin pedir permiso. Hay ciudades que necesitan explicarse; la nuestra, en cambio, se deja descubrir en pequeños destellos, como si cada esquina guardara un relato dispuesto a abrirse apenas uno lo observe”, dirá el calendario en sus imágenes: instantáneas de la calle. El incansable caminante Gastón Jacquier —tremendo artista fotográfico— recién llegado de su último gran viaje por la península de Yamal, en el Ártico ruso con la tribu nénet entre otros, en Bielorrusia o de Madrid tras ver el último concierto de Joaquín Sabina, publicó una foto deslumbrante: la luna llena de la semana derramando sus reflejos sobre el Paraná. Solo eso: la luna y el río. Y una frase que aparece cuando uno está realmente conectado: “Feliz de volver a la mejor ciudad del mundo”. A veces no la vemos, pero es así. El cronista —o cualquiera de nosotros— camina ese radio pequeño y descubre que la potencia genuina del lugar no está en lo extraordinario, sino en lo que sucede sin proponerse: encuentros, gestos, músicas y memorias que, al rozarse, revelan una forma de pertenencia imposible de imitar. Como tal vez hubiera dicho Fontanarrosa: Rosario contando quién es mientras parece no estar diciendo nada.