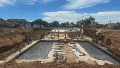Antes de las siete de hoy, el día ya se anunciaba espléndido. En casa nos levantamos temprano y, en el rumor del buen día, salimos disparados para ir a votar. Me encanta la escuela que me toca: la Abanderado Grandoli, en una esquina de barrio donde la vida todavía conserva su pulso más noble. Cada elección nos encuentra ahí, entre pizarrones, carteles de colores y ese aire limpio que solo existe en los patios escolares.
“Buen día, gracias por venir”, recibe Silvia la vicedirectora con un abrazo y una sonrisa amable. Un límite hacía el interior de la patria. El lugar parece recordarnos que la Argentina empieza ahí, en esos pasillos luminosos donde los chicos aprenden a leer y a disfrutar los recreos. Mientras afuera discutimos encuestas y candidatos, adentro todavía suena el eco de la tiza y el timbre de la felicidad.
Al lado de la vice, un compañero de ella hace un chiste sobre el aspecto desalineado del cronista: recién salido de la cama, sin peinar y con el mate en la mano. “Parecés más joven en tu trabajo”, me dice y nos reímos juntos. Tal vez tenga razón. En ese intercambio sencillo hay algo del espíritu de las elecciones: la gente común, la cercanía, la pausa en medio del ruido del país.
Entrar a votar allí es, en parte, volver a tener ocho años. Es volver a creer que todo puede empezar de nuevo si hay educación, compromiso y ternura. La política suele olvidar que el verdadero poder se construye en aulas como esa, no en los despachos ni en los sets de televisión.
Quizás por eso, al votar, uno siente que ese voto no es solo un trámite: también es una promesa. La de intentar, una vez más, que el país que dejamos a esos chicos sea un poco más justo, más limpio, más luminoso. Como esa escuela que resiste y enseña, todos los días, lo que significa empezar de nuevo.
Votar se ha vuelto una escena íntima y desconcertante. Cuando entramos al cuarto oscuro pensamos en poner el granito de arena para que las cosas mejoren. Somos obreros y constructores de esta democracia. Ya no se trata solo de elegir a alguien, sino de definirnos como ciudadanos.
En la mesa donde me tocó, número 5788, orden 131, una joven en soledad dice “siguiente” para hacerme pasar al aula. Fui el tercer votante del día en ingresar, le dejo el documento y en segundos la acción electoral quedó sellada. Es el inicio de un día largo.
La política suele olvidar que el verdadero poder se construye en aulas
En la escuela, en el barrio, en la mañana de domingo salir de casa para votar es un acto de fe. A pesar del descreído, del agotado, del convencido, del que todos son iguales o de que ninguno los representa. Estamos, frente a las opciones, a las ideas, buscando entre esos nombres un destello de esperanza o al menos un gesto de coherencia.
En tiempos de Milei, estas legislativas son más que una elección: son un plebiscito sobre un modo de entender la democracia. No se trata solo de nombres ni de listas, sino de si creemos que la política aún puede ser un espacio de construcción colectiva o si la resignamos al grito y la furia. Votar al “menos peor” puede sonar a derrota, pero también puede ser una forma de resistencia, una apuesta mínima por sostener lo que queda en pie.
En la esquina de la escuela me encuentro con una panadería tentando a maridar esos mates con su mejor versión, las harinas cocinadas con azúcar, sal y cremas. Y mientras voy hacía ella pienso en el voto como un espejo. Refleja nuestras contradicciones, nuestros miedos y la escala moral que nos guía. Algunos eligen al conocido, por costumbre o seguridad; otros al desconocido, por esperanza o rebeldía. Hay quienes votan por convicción, y quienes lo hacen por descarte. Pero todos, incluso los indiferentes, están marcando el pulso de un país que busca rumbo entre el desencanto y la memoria.
Ese desencanto y el ausentismo es un divorcio duro con la democracia. Votar sigue siendo, a pesar de todo, en un acto de amor. Amor a la idea de que el país puede ser mejor. No se vota solo para ganar, se vota para no rendirse.